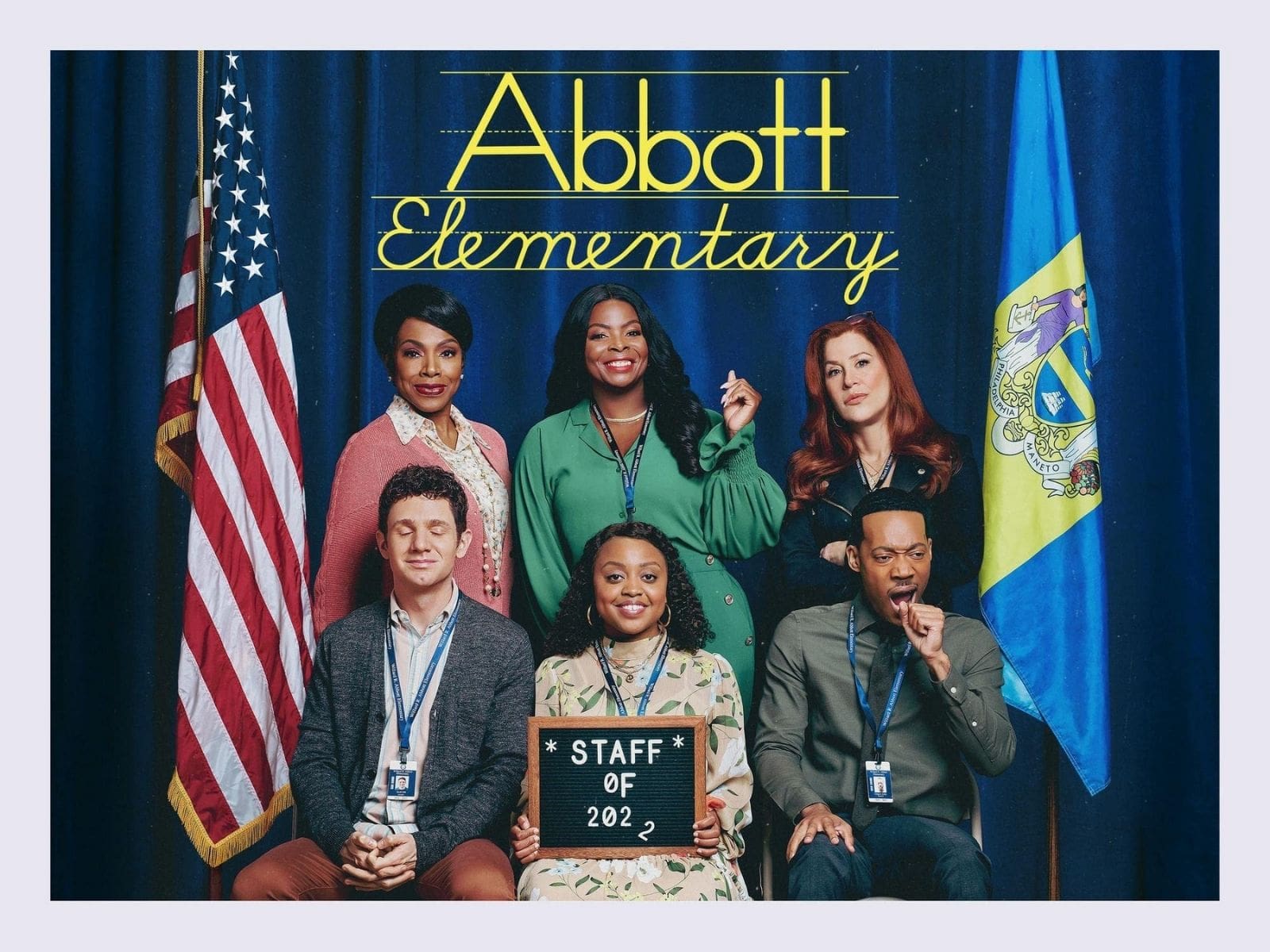Strippers masculinos, un asesinato muy espectacular por el que va a la cárcel alguien a quien le han tendido una trampa, un mundo de la noche repleto de drogas, sexo en clubes similares al de Instinto y dinero que corre sin control, intrigas empresariales y corruptelas políticas… Estos elementos en manos de Shonda Rhimes, por ejemplo, formarían un cóctel que habría producido, al menos, un primer capítulo adictivo. Con mucho menos, el piloto de Cómo defender a un asesino demostraba que, por lo menos, no te ibas a aburrir si la veías.
A Toy Boy le ocurre lo contrario. Montar un thriller de falsos culpables alrededor de Magic Mike no es mala idea, pero sí resulta serlo que sea la última serie de Antena 3 con episodios de 70 minutos de duración. El primero, de hecho, es hasta más largo, y se resiente. Hay tiempo de sobra para presentar todas las líneas maestras que se desarrollarán durante la temporada, pero no hacía falta; lo que el espectador necesita es que le den razones para engancharse a la serie.
Algunas hay; Cristina Castaño como Macarena, la mujer rica y madura que utiliza al joven e ingenuo protagonista es un acierto, pero ella parece estar en otra serie diferente al resto de sus compañeros, y su serie es mucho más entretenida. También hay algunos momentos de camaradería bastante logrados entre los cinco strippers del club Inferno, y el misterio de qué pasó en esa noche en la que Hugo se despertó al lado de un cadáver en llamas apunta a que va a dar las suficientes vueltas para despertar nuestra curiosidad, pero todo se diluye por esa necesidad de alargar las escenas y las conversaciones para cubrir los 70 minutos.
El motor de la temporada es el trabajo de Hugo (Jesús Mosquera) al lado de su abogada, Diana (María Pedraza), para demostrar su inocencia en medio de una trama criminal que quiere que sea el cabeza de turco de sus tejemanejes. Evidentemente, entre los dos va a acabar surgiendo algo más que colaboración profesional, mientras Hugo tampoco puede evitar dejarse arrastrar de nuevo por Macarena.


El debutante Jesús Mosquera es una opción complicada para anclar toda la historia como Hugo. Tiene algunos momentos en los que da el tipo y otros en los que se le ve aún muy verde. Aguanta frente a todos los veteranos del reparto, incluido Pedro Casablanc como un policía de lealtades dudosas, pero aún necesita rodaje.
Toy Boy luce muy bien, con un buen juego de luces en las escenas nocturnas, y utiliza a su favor rodarse en Marbella, Málaga y alrededores porque ese estilo de vida y esas intrigas encajan perfectamente en esos entornos. Que intente moverse entre el thriller un poco más intenso y el drama criminal no acaba de funcionar en el primer episodio, en el que es el lado de tentaciones, mentiras y puñaladas traperas el que genera un poco más de interés. Les vendría bien a los chicos bailar una canción de Elvis Presley, Little less conversation, que da en el clavo de dónde está el potencial punto fuerte de la serie: más acción.
Lo que sí es diferente es la manera en la que Antena 3 va a lanzar Toy Boy. Su primer episodio ya está disponible en Atresplayer Premium y cada domingo podrá verse ahí un nuevo capítulo de su temporada. El estreno en abierto será unos días después, aunque aún no hay fecha confirmada para ello.
‘Toy Boy’ está disponible todos los domingos en Atresplayer Premium.