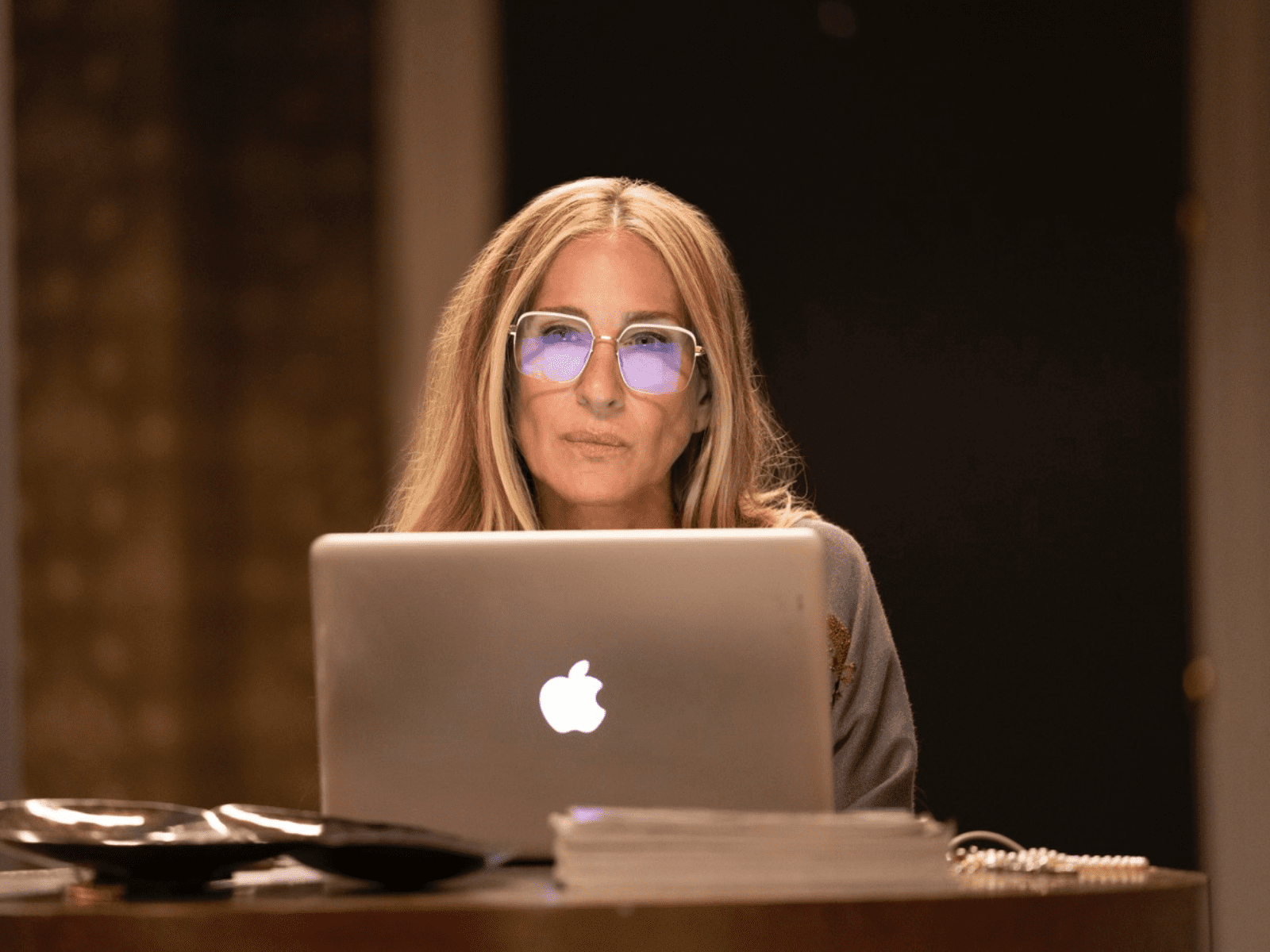Hígado, habas y un buen Chianti. Y la aguerrida Clarice aún escuchando cómo chillan. Asesinatos y música clásica. Psicología y persecución. Valentía y locura. Pieles humanas y polillas cadavéricas. El mal y sus metáforas. Y casi sin darnos cuenta han pasado 30 años de aquel turbador banquete ahora reconvertido en meme paródico e influencia estilística.
Doctores tiene la cinefilia para calibrar si aquella obra maestra de Jonathan Demme es una de las mejores películas de los noventa. Yo me tiro mi cuarto a espadas: pocas hay más influyentes. Porque intuyo que sin el terremoto estético (y moral) que supuso El silencio de los corderos, la ficción posterior no habría refinado los procedimentales televisivos, el subgénero del thriller psicológico no habría dado tanto juego atmosférico, la fascinación por el true crime –tan anudado al asesino en serie- habría hecho bola al digerirla, y el arquetipo del antihéroe -tan esencial en el boom televisivo de principios de los 2000- hubiera tardado mucho más en poner el tablero patas arriba.
Por si esas pistas no fueran suficientes, la memorable Clarice Starling (¡qué potente aquella Jodie Foster!) se erigió en el modelo implícito para todos esos personajes femeninos que se movían por terrenos habitualmente masculinos, desde la Dana Scully de Expediente X a la Olivia Benson de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. La influencia de Lecter, por su parte, es rastreable en todos y cada uno de los lunáticos que han pasado por las pantallas desde entonces.
Pero como esta es una columna de series, lo que más nos interesa aquí es la pervivencia del universo novelizado por Thomas Harris en la televisión. Más aún ahora que Clarice se ha estrenado en Estados Unidos, con un pitote sobre los derechos de las novelas que Fuera de Series explicará próximamente en detalle. Y es que en esta época de serialidad perpetua, una de las expansiones diegéticas más atrevidas que hayamos visto nunca se la marcó Bryan Fuller con Hannibal. Aún hoy sorprende que aquel festival de alta cocina y homicidios gore aguantara tres años en abierto. La siniestra golosina de la NBC es la madre de una estirpe que revienta el original -un original siempre prestigioso y de culto- a base de duplicar el envite. Una pirueta de la que solo misiones suicidas como Watchmen o Better Call Saul han podido salir realmente airosas.
Porque Hannibal tiene una clasificación difícil. Por un lado sigue la lógica del reboot, es decir, de una obra que relanza un universo narrativo, reimaginándolo para una audiencia contemporánea. Esto le permitía tomar distancias con el original, liberándose del grillete de la fidelidad, para que el Lecter de Mikelsen regalara unos escalofríos tan opuestos a los de Hopkins hasta en el acento. Pero, por otro lado, Hannibal es también una precuela de El silencio de los corderos, puesto que su trama se ubica antes de los sucesos del filme. Esto tiene su trampa, claro, puesto que se mezclan las novelas, las películas posteriores al taquillazo de 1991 e, incluso, aquella versión fílmica que Michael Mann hizo en 1986 (con el Brian Cox de Succession como Hannibal “Lektor”, por cierto, y el “forense” William Petersen como protagonista).
En todo este maremágnum, el diálogo que Hannibal establece con el “universo Lecter” supo hacer de la necesidad virtud. Ante las limitaciones de los derechos, Fuller fue más allá de El dragón rojo y se emborrachó de referencias intertextuales, alusiones veladas, bromas internas y citas visuales deformadas para dejar el copyright intacto. ¿El resultado? Un atrevido palimpsesto, un amagar sin dar. En esa misma contradicción andante que supone la serie, Fuller se deleitaba en una imaginería insana, jamás exhibida en la televisión en abierto: un ojo de Dios cosido de cadáveres, un músico empalado con el mástil de su instrumento, un corazón gigante hecho de carne humana, trotando como un alce, o un bebé dentro de un cerdo. Como aperitivo no deja con hambre, desde luego.
Porque toda esta grotesca locura venía envuelta con el celofán de palabras como belleza, exquisitez, perfección o gusto. La definición de oxímoron se inventó para una serie así. El expresionismo preciosista y salvaje -ya presente en los simbólicos títulos de crédito- introduce al espectador en un sueño que no tarda en convertirse en pesadilla. En un delirio irresistible. Porque, como escribí para aquel libro, “Hannibal es una sucesión de encuadres abigarrados, secuencias oníricas, escenas sabrosas, transiciones intrépidas, una iluminación tenebrista, en clave baja, una música tan incómoda como el zumbido de una abeja, y motivos barrocos que hacen de cada capítulo una nutritiva experiencia sensorial”.
Matt Zoller Seitz, uno de los críticos más profundos y perspicaces de Estados Unidos, iba mucho más allá. Y él sabe mogollón:
“Una novela no es solamente una novela porque es larga. Es una novela debido a la libertad que se toma, o puede tomarse, en narrar su historia. Puede adoptar diferentes puntos de vista y deslizarse entre el pasado y el presente, no sólo de un capítulo a otro capítulo, sino también dentro del contexto de una misma página, un párrafo o, incluso, una misma oración. Hannibal hace que casi todas las demás series de televisión parezcan, en comparación, empobrecidas estéticamente, puesto que se toma estas libertades y juega con ellas realmente, para hacer que la historia y la narración resulte más sorprendente, desconcertante y variada”.
Durante tres impresionantes temporadas, el descenso de Will a la locura y su perversa confabulación con Lecter personifican la tensión contradictoria que caracteriza Hannibal. Pero también encarnan una de las más audaces apuestas televisivas que se recuerden.
No es poco legado.