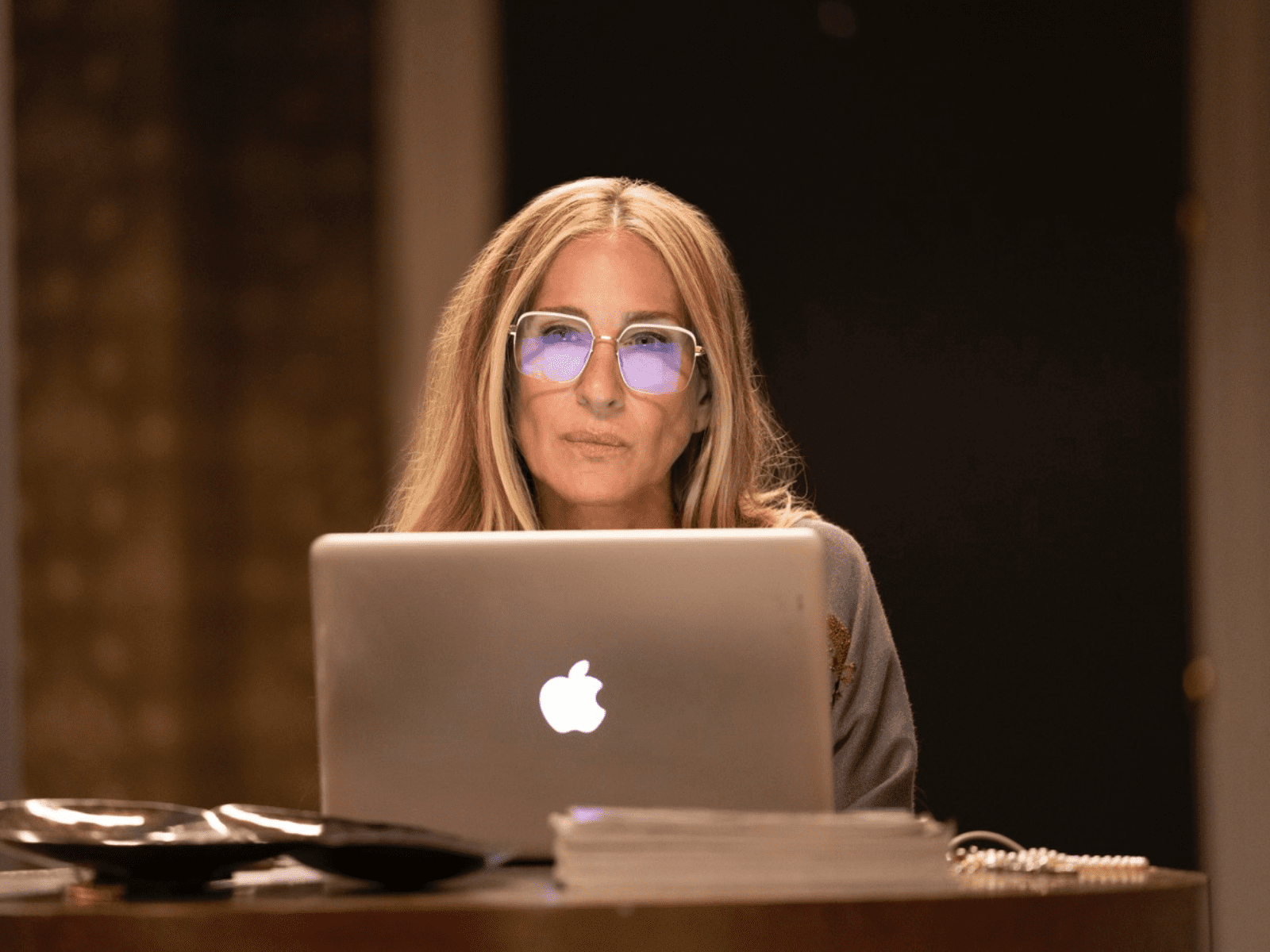Cómo vuelan los minutos cuando estás viendo De Yakuza a amo de casa, la serie de anime que se estrenó en Netflix hace unos días. Resulta paradójico, porque la ficción se presenta con un estilo telegráfico casi más cercano a la pausa del cómic que a la televisión y su vértigo, pero es así. Del manga original de Kousuke Oono, la propuesta de la plataforma adopta, además de los días raros de un exjefe de la Yakuza reformado, una narración cortada en fotogramas que bien podríamos denominar «viñetas» y para la que no todo el mundo está listo.
Era uno de los estrenos nipones más esperados entre los suscriptores de la plataforma, pero la segunda serie inspirada en las páginas de Gokushufudo —ya tuvo una versión live action el año pasado— ha sido recibida con críticas, en el mejor de los casos, tibias. Y todo por el estilo que se ha adoptado para trasladar la historia de Tatsu, el antiguo mafioso conocido como el Dragón Inmortal que, después de encontrar el amor, ya solo batalla con aspiradoras robot, cucarachas que se cuelan en el salón y manchas imposibles de eliminar de la ropa blanca.
Sea porque se lo hayan impuesto o motu propio, Chiaki Kon —directora de novelas visuales y animes yaoi, de romance entre hombres— cuenta la historia del protagonista a trompicones, en sucesiones de viñetas prácticamente estáticas, donde, con suerte, se mueven a la vez la cámara, un brazo y una boca. Esta artesanía, curiosamente conectada con el historial creativo de Kon y duramente vituperada por algunos, tiene una efectividad impagable a la hora de yuxtaponer el trabajo doméstico de Tatsu con su apariencia y maneras, aún impregnadas de cierto deje criminal.
Reconstruidas con el tempo del tebeo, las estampas costumbristas de De Yakuza a amo de casa casi parecen poder parar el tiempo. En lugar de como un defecto, prefiero ver el arrojo de J.C.Staff, el estudio responsable —que ha firmado también Food Wars!, Bakuman o la segunda entrega de One Punch Man—, como una doble oportunidad: primero, de absorber las virtudes de un trazo rompedor y de un humor blanco que recuerda en espíritu a la igualmente tronchante Bobobo; y luego, de paladear con calma las imágenes de unos lazos vecinales tan desatendidos en el país del sol naciente como en cualquier otra parte. Que en solo cinco episodios más escuetos de lo habitual para el anime —sin opening ni ending, se quedan en menos de 15 minutos— haya tiempo para asomarse a un Japón que desaparece no se consigue apelotonando piruetas, sobresaltos y proezas del tweening. Se consigue parándose a respirar.