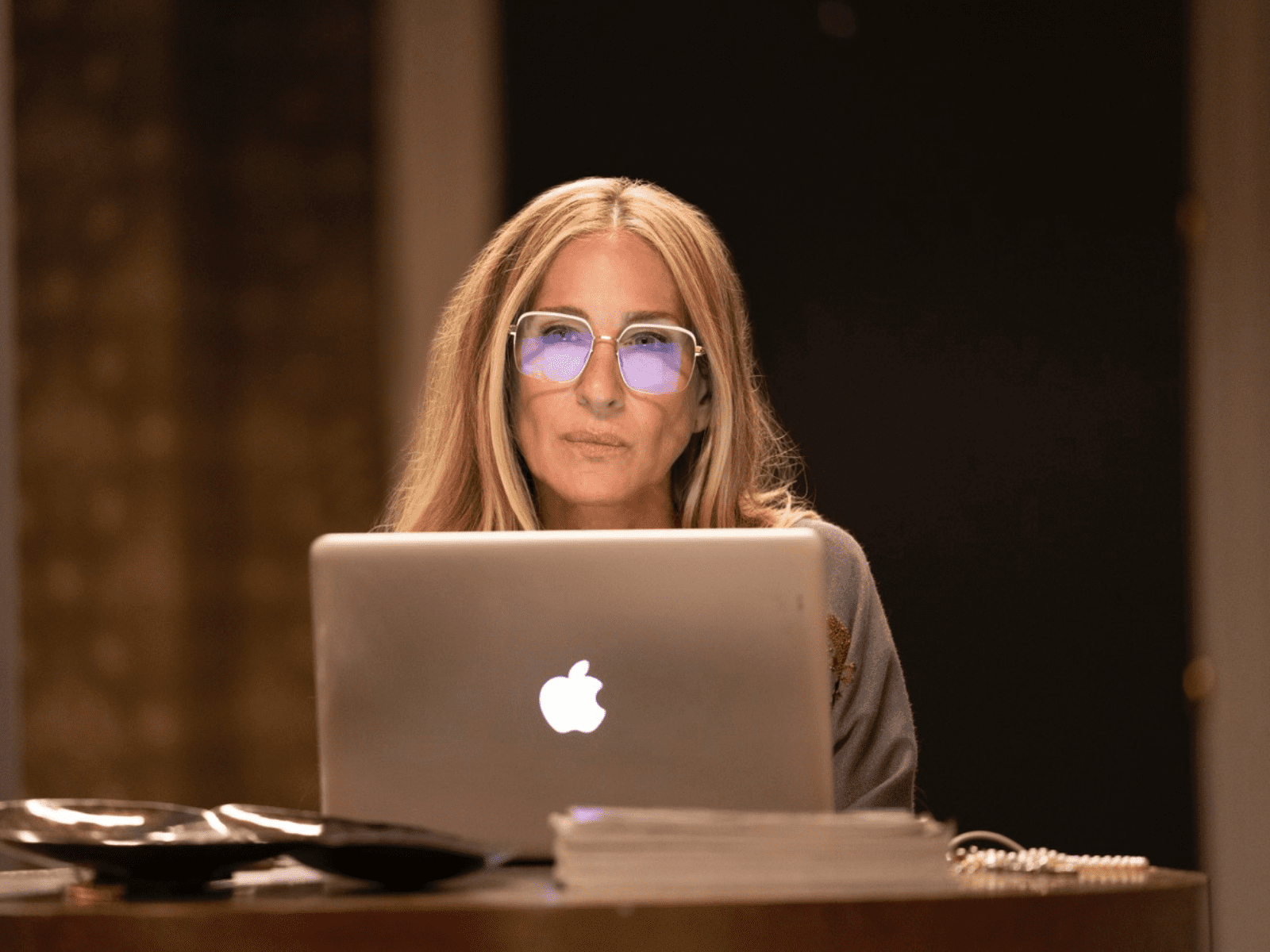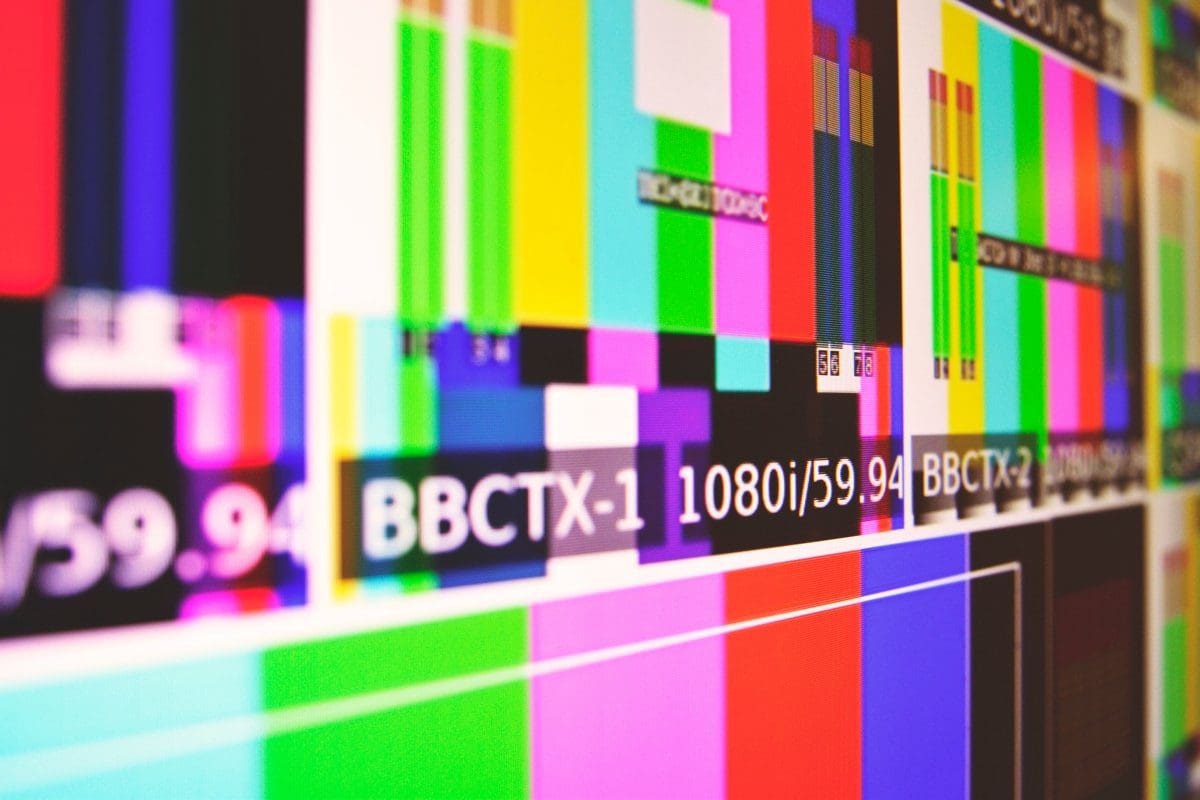
Un año después de regresar a la emisión convencional, por culpa de la última entrega de El ministerio del tiempo, el jueves pasado volví a ponerme delante de la televisión a la hora en la que alguien ajeno a mi casa había decidido. La cita, tal y como habían publicitado, era a las 22:45h. y ahí estaba yo, cenada, sentada en mi sofá, con Antena 3 sintonizada, esperando a volver a ver el primer capítulo de La cocinera de Castamar.
Esto que para cualquier mortal es algo normal para mí supone un esfuerzo sobrehumano, porque me gusta cenar tarde, la televisión de mi habitación no está sintonizada y tengo que mudarme al salón y, lo que es peor, tengo que ver a Pablo Motos cuando hace diez minutos que deberíamos estar en Castamar. Entonces empecé a sentir cierta nostalgia, que no sabía de dónde venía, hasta que llegó la primera pausa publicitaria. Esa que la televisión pública me había ahorrado hace un año y que instantáneamente me devolvió a mi adolescencia, en los años 90, cuando veía Compañeros, Médico de Familia, Farmacia de Guardia, Los Serrano, Policías… «Espera, ¿me estás diciendo que la televisión no ha avanzado nada en los últimos 20 años?», se preguntó mi cabeza mientras los anuncios me invitaban a comprar cosas, visitar webs o ver un programa que, por supuesto, empezaría unos minutos más tarde de lo previsto.
Reconozco que fue entonces cuando me bajé del carro, porque ya había visto el capítulo en Atresplayer y mi interés era más social (por ver las reacciones en las redes) que audiovisual. Y me retiré preocupada porque quizá, como yo, demasiada gente que al día siguiente tenía que madrugar se rindiese ante la insoportable aventura de ver una serie en emisión lineal. Afortunadamente el viernes comprobé que en este país había 2,4 millones de personas más comprometidas que yo y también más pacientes.
Cuando te acostumbras a las plataformas, a ver lo que quieres cuando quieres y a aprovechar cualquier rato libre para ponerte un capítulo, regresar a la pequeña pantalla con la que nacimos es una tortura. Y una falta de respeto. El espectador convencional es como ese amigo con el que quedas para tomar algo, pero te importa poco que llueva o haga calor, que tenga que dormir o que estudiar, y tú llegas tarde, sistemáticamente, cita tras cita. No te importa porque sabes que está interesado en lo que le vas a contar y va a estar ahí cuando por fin aparezcas.
En mis tiempos mozos, esos que volvieron a mi memoria con los anuncios envueltos en una cuenta atrás más engañosa que la de la lavadora cuando le queda un minuto, las pausas publicitarias servían para tender, vaciar el lavavajillas o lavarse los dientes. O dejabas la higiene dental para la siguiente, cuando también aprovechabas para preparar la mochila y lo que te ibas a poner al día siguiente. A la tercera ya te habías rendido, no te apetecía moverte y te acababas comiendo los detergentes, ciudades de vacaciones y panes de molde que te echasen. Y solo rezabas porque no hubiese una cuarta, por muy corta que fuese, porque ni tus párpados ni tu paciencia la podrían soportar.
Ahora puede que tengas las tareas domésticas hechas, que no tengas nada que preparar porque el teletrabajo te ha ahorrado esa labor y te ha permitido retrasar el despertador y que, como en los partidos de fútbol de la selección, descubras que tu vecino de arriba está viendo lo mismo que tú porque aprovecháis los anuncios para ir al baño a la vez. Pero por muy quieto que te quedes en el sofá, las pausas publicitarias tienen un enemigo imbatible contra el que luchar, el teléfono móvil. El mismo que a través de las redes sociales te permite comunicarle al mundo lo que estás viendo y expresar tus reacciones casi en vivo es el que te libera de esa letanía de productos que no necesitas, ofertas que no quieres y programas que en realidad no te interesan. Porque ahí está él para permitirte repasar la actualidad diaria, poner ese guasap que tenías pendiente o darle un like a la última foto del retoño de tu prima. En definitiva, para que las pausas sean pausas, pero no publicitarias, simplemente te devuelvan a tu mundo manteniéndote alejado del inacabable bombardeo de anuncios.
Así que, ante semejante vacío de atención, solo queda desear que la medición de audiencias se refine un poco más y podamos descubrir que hay cientos de marcas que están invirtiendo un pastizal en anuncios, durante los programas y series de máxima audiencia, que en realidad nadie ve. Porque solo las cadenas los necesitan para costear sus contenidos, pero los espectadores pueden permanecer ajenos a sus reclamos, interesados como están en lo que les aguarda en sus teléfonos móviles.
Y tal vez así, con las audiencias refinadas, algunas firmas se planteen su inversión y las cadenas aprendan de una vez que vale más respetar a la audiencia que te ha escogido para pasar sus momentos de ocio que seguir creando bloques publicitarios que desmoralizan al más motivado. Por mucho que siempre vaya a haber compañías que quieran anunciarse (solo es cuestión de rebajar el precio), llegará el momento de esa generación para la que los mencionados inconvenientes de la televisión convencional serán más importantes que los de la suscripción a una plataforma que, antes o después, te ofrece el mismo producto. Y los espectadores preferirán disfrutarlo sin que le roben minutos de su vida con emisiones de hora y media para producciones que duran cincuenta minutos. O, simplemente, no estén dispuestos a permitir que noche tras noche les tomen el pelo.